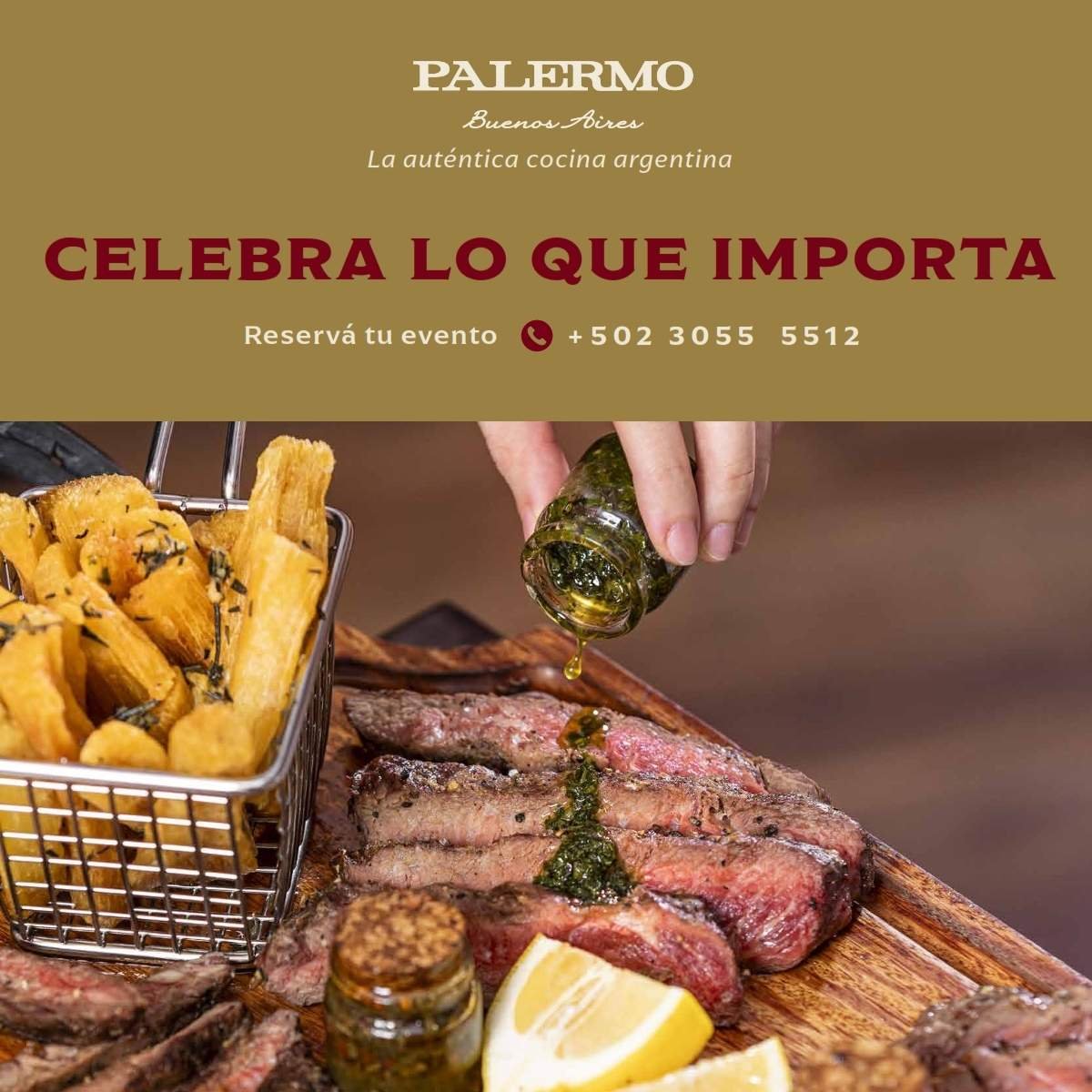Opinión
La Ley de Competencia en perspectiva

Del Ministerio de Economía recientemente salió una propuesta de ley de competencia (LDC) que ha ocasionado mucho debate en Guatemala. Una ley de competencia tiene como propósito asegurar que la economía de mercado funcione en beneficio de los consumidores. Para esto es preciso que no obstaculice la entrada a los mercados.
Es por requisito del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica que Guatemala se apresura a pasar una LDC. Guatemala recibe muchas críticas por ser de los pocos países en el mundo que no tiene una LDC, aunque Guatemala tiene prohibición de monopolios en el artículo 130 de su Constitución, y derecho de competencia que aplica en varios sectores, como bien explica el abogado Mario Archila.
Después de Canadá, EEUU fue el segundo país en el mundo en implementar una LDC en 1890. Para ese entonces, tanto Canadá como EEUU ya eran países desarrollados. EEUU tenía un PIB per cápita (PPC) en términos constantes un 36% superior al promedio de Europa Occidental, mientras Canadá tenía un PPC similar al de Europa (cálculos hechos con base al MPD). Desde entonces hasta 1945, la legislación de competencia era una tradición legal americana sin mucho impacto global.
No fue hasta 1947 que Alemania implementó su LDC. En 1947, el PPC en términos constantes de Alemania era el 27% del PPC de EEUU, esto por los efectos de su destrucción durante la SGM. Una mejor métrica comparativa sería el año 1937, cuando el PPC de Alemania era el 73% del PPC de EEUU. Lo cierto es que, en 1947, Alemania, al igual que EEUU, ya era un país desarrollado cuando
pasó su primera LDC. Es importante no confundir la reconstrucción con el desarrollo.
Japón, bajo ocupación militar de EEUU (como Alemania), también pasó su LDC en 1947. Japón tomó el modelo de EEUU, estableciendo una Comisión de Comercio Justo, casi una copia de la FTC en EEUU, que en aquel entonces tomaba posturas duras contra las grandes empresas, dizque en defensa de las pequeñas. Sin embargo, cuando estalló la guerra en Corea en 1950, EEUU dejó de presionar a Japón para que atacara a sus grandes consorcios empresariales (Keiretsu, estructurales empresariales verticales y horizontales). EEUU cambió su enfoque para promover la rápida industrialización como defensa ante la expansión comunista en Asia. A raíz de su enfoque en la industrialización a gran escala, Japón creció su PIB a un ritmo anual promedio de 7% de 148 a 1990, y su PPC a un ritmo de 6%. Japón se volvió uno de los casos de éxito de países que más
rápido pasaron a ser considerados países ricos.
Por su temor a la expansión comunista, EEUU vio con buenos ojos la industrialización a gran escala en el resto de Asia. Países como Taiwán lograron crecer su PPC al 7%, y su PIB al 8% desde 1948 y 1990. Corea del Sur al 6% y 8%, respectivamente. Corea del Sur, en particular, quiso copiar el modelo de Japón. Su economía política todavía gira alrededor de los Chaebols, grandes conglomerados empresariales que históricamente han liderados sus industrias y la economía en general.
La experiencia asiática nos obliga a recordar que las LDC no aplicaban cuando los países desarrollados todavía se encontraban en vías de desarrollo. Todavía en 1989, solo 39 países en el mundo tenían una LDC, y solo 10 eran países en desarrollo. Desde los años 90, las LDC comenzaron a hacerse una tendencia global. Hoy, casi todos los países del mundo tienen alguna forma de LDC.
Aunque EEUU lideró al mundo en el tema de LDC, es Europa que hoy se posiciona como la autoridad global en materia de competencia. Eso no es al todo bueno. El modelo europeo contempla una autoridad de competencia (ADC), una burocracia centralizada, politizada, poblada de expertos sin mayor conocimiento de cómo en realidad los empresarios toman sus decisiones
para competir en los mercados actuales y potenciales. En comparación, el modelo americano de derecho de competencia, aunque también lejos de ser óptimo, sería mucho menos dañino para países en desarrollo, como Guatemala.
Guatemala está contemplando implementar una LDC que se apega más a los principios de competencia europea que a los americanos. Por lo mismo, vale poner algunos datos en contexto, como el nivel de desarrollo de Guatemala. Se puede empezar con el PPC. Según cálculos hechos con datos del Banco Mundial, el PPC de Guatemala es apenas el 7% del PPC de EEUU, y el 10% del PPC de los países de ingreso alto. Cualquier LDC puesta en Guatemala debería de considerar sus necesidades como país en desarrollo con alta pobreza y, por ende, la urgencia de un crecimiento sostenido basado en una estrategia de industrialización eficiente.
Según la OCDE, es válido considerar concesiones en las LDC para las prioridades nacionales. La OCDE también afirma que no hay necesariamente un conflicto entre las políticas de competencia y las industriales. Los dos tipos de políticas pueden ser complementarias si se diseñan adecuadamente. En vista de la necesidad de Guatemala de disparar su crecimiento económico,
cosa que requiere disparar el crecimiento de sus sectores industriales, una LDC en Guatemala debería de estar alineada con una estrategia nacional de desarrollo. Esta estrategia nacional debería de basarse en la necesidad que tiene el país de entrar en una senda de expansión industrialista, como lo hicieron los Tigres Asiáticos en el pasado. Si Guatemala hubiera seguido con
las tasas de crecimiento industrial y del PIB que reportaba para los años 60 y 70 (7.5% y 5.7%, respectivamente, Guatemala hoy sería otro país.
Por lo anteriormente expuesto, es un error plantear una ADC al estilo europeo en Guatemala. Rápidamente se poblaría dicha autoridad con expertos ajenos a la empresarialidad. Dichos expertos se asignarían cada vez más tareas de medir no solo el desempeño sino las intenciones del empresariado in toto según los ideales del modelo de competencia perfecta, en el cual ni ellos
mismos creen.