Opinión
Los símbolos de poder – Por: Camilo Bello Wilches
Lo que Baudrillard describe como la desaparición de la distinción entre lo real y lo representado se hace más patente en la figura del “líder digital”…
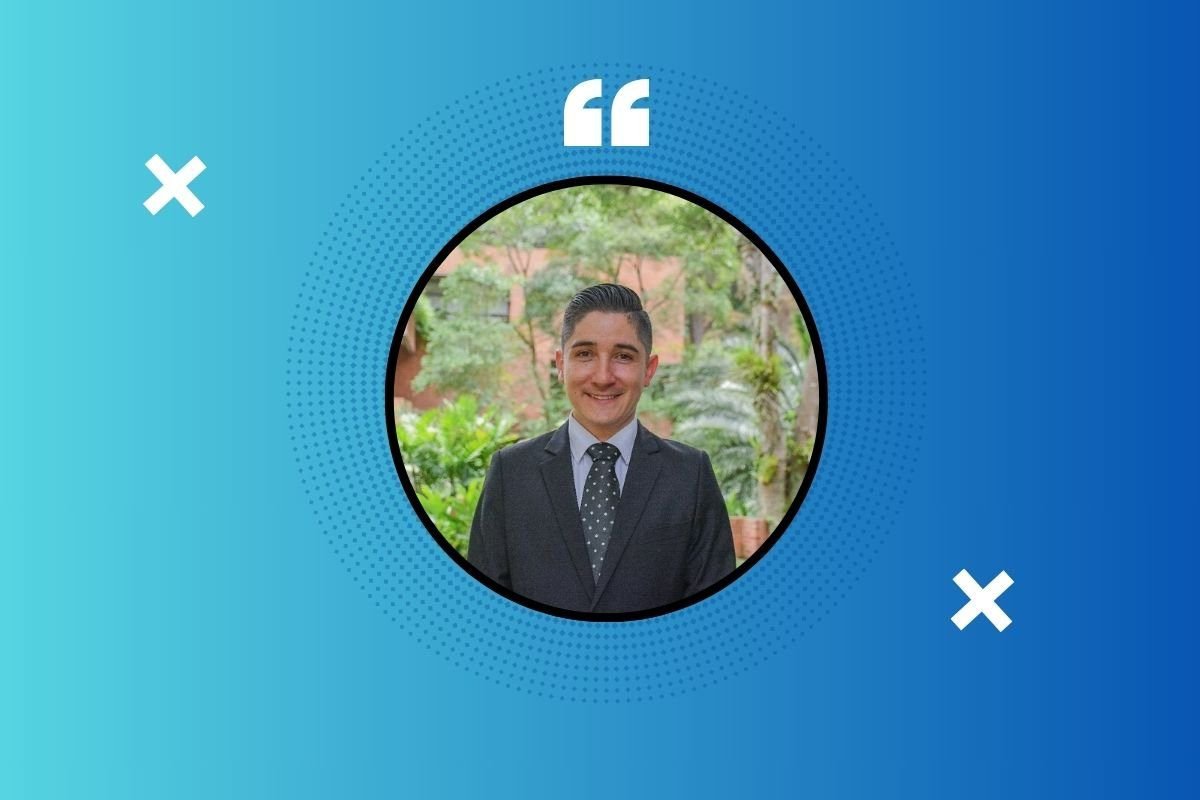
Los emblemas de autoridad han sido una constante a lo largo de la historia humana. Desde el cetro real en las monarquías medievales hasta los insignias de las grandes corporaciones globales en el siglo XXI, estos elementos no solo funcionan como representaciones visuales de la dominación, sino también como vehículos para construir y consolidar estructuras sociales, políticas y económicas. En el mundo contemporáneo, especialmente en sociedades como la guatemalteca, tales signos siguen desempeñando un papel crucial en la forma en que entendemos y experimentamos la autoridad. Lo interesante es que hoy, más que nunca, estos representaciones se encuentran no solo en el ámbito político o institucional, sino también en el cultural y el tecnológico, influenciando profundamente las dinámicas de poder y las relaciones entre individuos y el Estado.
El filósofo alemán Max Weber, en su célebre obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, señala que la autoridad no es solo un acto de dominación, sino también de legitimación. Es decir, quienes ostentan el control no solo imponen su voluntad, sino que buscan que sus decisiones sean aceptadas como legítimas por aquellos a quienes afectan. Esto se logra en buena medida mediante el uso de insignias, que pueden ser tan sencillas como un uniforme o tan complejas como un discurso que resuene con los valores de una sociedad. Un claro ejemplo lo encontramos en las imágenes de los presidentes de las naciones, cuyos retratos están colgados en oficinas gubernamentales, no como meros recuerdos fotográficos, sino como símbolos de la soberanía y el poder ejecutivo. Estos emblemas buscan reforzar la idea de que la autoridad que ejerce el líder es legítima y debe ser respetada.
El escritor francés Jean Baudrillard, por su parte, en su obra Simulacros y simulación (1981), profundiza en cómo la sociedad postmoderna ha sido invadida por una especie de “hiperrealidad” donde los signos han dejado de representar algo tangible para convertirse en algo que, en lugar de referirse a una realidad concreta, se convierte en la propia realidad. En este contexto, las redes sociales son un claro ejemplo de este fenómeno. Figuras políticas y culturales, a menudo, construyen sus identidades a través de plataformas como Twitter, Instagram o TikTok, creando emblemas instantáneos de influencia que se consumen y difunden sin que necesariamente se corresponda con una verdad objetiva o con el ejercicio tradicional de la autoridad. En estos espacios digitales, el poder se negocia a través de likes, retuits y seguidores, transformando las dinámicas de control en un terreno más líquido y volátil que las estructuras jerárquicas clásicas.
Lo que Baudrillard describe como la desaparición de la distinción entre lo real y lo representado se hace más patente en la figura del “líder digital”. Hoy en día, figuras como Elon Musk o los políticos populistas que alcanzan fama por su presencia en redes sociales, se erigen como íconos de poder cuya influencia se extiende mucho más allá de la política tradicional o los marcos institucionales. Los signos de autoridad en esta era, más que nunca, se disuelven y se multiplican, creando nuevas formas de dominio que no se pueden reducir solo al poder político o económico, sino también a la capacidad de dar forma a la opinión pública y a la cultura popular.
Sin embargo, no todos estos emblemas de poder se manifiestan de manera evidente. En sociedades democráticas como la nuestra, la representación de la autoridad puede ser sutil pero igualmente efectiva. La forma en que las instituciones educativas o los medios de comunicación presentan la información, la manera en que los líderes políticos y empresariales se posicionan frente a ciertos problemas, son también representaciones que condicionan la percepción pública. Los medios de comunicación, al elegir qué eventos cubrir y cómo presentarlos, están utilizando símbolos que no solo informan, sino que también configuran la opinión pública y, por ende, el poder. Así, los emblemas de autoridad no son solo aquellos que se ven, sino también los que se eligen mostrar o esconder, como ocurre en las construcciones mediáticas que dan forma a la agenda pública.
En Guatemala, como en muchas otras democracias emergentes, la batalla por la construcción de emblemas de poder es particularmente compleja. Las tensiones entre los diferentes actores sociales, políticos y económicos crean un campo fértil para el uso de representaciones que refuercen o desafíen las estructuras existentes. La reciente creciente movilización social contra la corrupción, el uso del lenguaje en los discursos políticos y la emergencia de nuevas formas de liderazgo digital son indicativos de que los símbolos de autoridad se están transformando. A medida que las generaciones más jóvenes se alejan de las estructuras tradicionales, nuevos emblemas emergen, algunos empoderando a las masas, otros reproduciendo viejos esquemas de dominación.
El sociólogo y filósofo italiano Antonio Gramsci, conocido por su concepto de “hegemonía”, subraya que los emblemas de poder no solo se imponen a través de la fuerza, sino también mediante el consenso. El poder hegemónico no es solo aquel que puede gobernar por la fuerza, sino también aquel que logra que una visión del mundo se convierta en la norma aceptada por la sociedad. Este concepto se puede aplicar perfectamente a la actual lucha por el poder en el ámbito cultural y político de Guatemala. Las representaciones de autoridad, ya sea en la forma de una bandera, un himno, una figura política o una narrativa mediática, tienen el potencial de moldear el sentido común y de definir la estructura misma de la soberanía.
En este contexto, los símbolos de poder, lejos de ser simples adornos de una autoridad incuestionable, son fuerzas vivas, moldeables y, sobre todo, representaciones de las tensiones que atraviesan nuestras sociedades. Como observadores y ciudadanos críticos, debemos ser conscientes de estas representaciones y de las dinámicas de poder que representan, ya que solo a través de una reflexión profunda sobre ellas podremos entender mejor las estructuras que nos rigen y participar de manera más activa en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.


















