Opinión
¡No supongas! – Por: Camilo Bello Wilches
Lo paradójico es que la mayoría de estos problemas podrían resolverse con una simple pregunta…
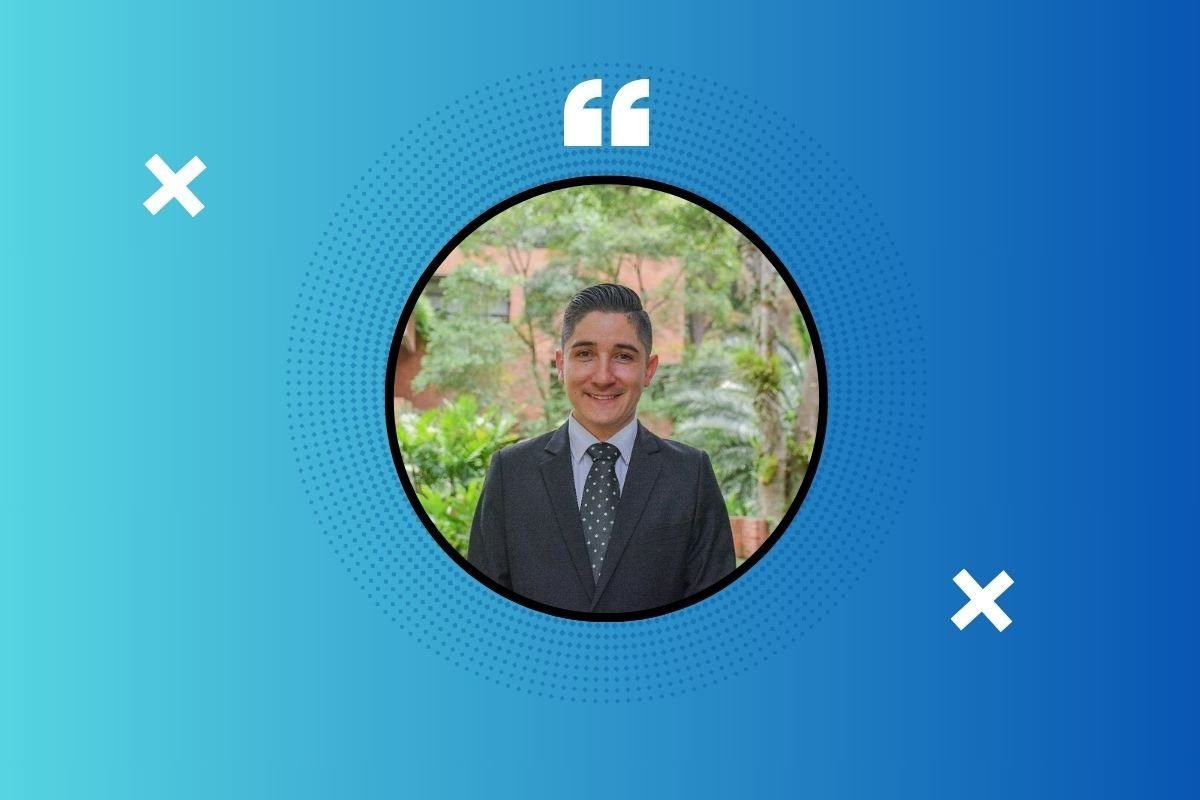
Las suposiciones son una trampa en la que caemos con demasiada facilidad. Construimos castillos enteros sobre cimientos de arena, imaginando intenciones, pensamientos y sentimientos ajenos sin tomarnos la molestia de preguntar. Y es que suponer tiene una ventaja: nos evita la incomodidad de la incertidumbre. Nos da una respuesta rápida, aunque sea falsa, y nos reconforta con la ilusión de que entendemos lo que ocurre a nuestro alrededor. Pero esta comodidad es costosa, porque suponer no es otra cosa que llenar los vacíos con nuestros propios miedos y prejuicios.
Musonio Rufo, uno de los más destacados filósofos estoicos, lo expresó con claridad: «Es mejor averiguar la verdad preguntando, que sufrir por ignorancia y suposiciones». No podría ser más cierto. Cada vez que suponemos, elegimos ignorar la verdad y sustituirla por una historia que solo existe en nuestra cabeza. Imaginamos que el compañero que no nos saludó está molesto con nosotros, que el correo sin respuesta significa rechazo, que el silencio del otro es un ataque personal. Pero la realidad, en la mayoría de los casos, es mucho más simple: el compañero iba distraído, el correo se perdió entre otros mensajes, el silencio no tenía nada que ver con nosotros.
Suponer es una forma de proyectarnos en los demás. Rellenamos los espacios con nuestras propias inseguridades y, sin darnos cuenta, nos convertimos en prisioneros de una realidad paralela que no existe fuera de nuestra mente. Dostoyevski exploró esta idea en Memorias del subsuelo, donde su protagonista, encerrado en un monólogo incesante, vive atormentado por interpretaciones erróneas de la realidad. Sus suposiciones lo aíslan, lo consumen, lo vuelven incapaz de relacionarse con los demás sin sospecha o resentimiento. En cierto sentido, todos corremos ese riesgo.
Lo paradójico es que la mayoría de estos problemas podrían resolverse con una simple pregunta. Pero preguntar implica dos cosas que a muchos nos incomodan: humildad y apertura. Humildad para aceptar que no lo sabemos todo y apertura para escuchar respuestas que tal vez no sean las que esperábamos. En un mundo donde la velocidad y la impaciencia dictan el ritmo de nuestra comunicación, detenerse a preguntar se ha vuelto un arte perdido. Preferimos llenar los vacíos con conjeturas antes que con verdades.
El problema no es solo personal; también es social. Suponer es el combustible de la polarización y la desconfianza. En política, en medios de comunicación y en redes sociales, la especulación ha reemplazado al análisis y la verificación. Juzgamos a las personas por fragmentos de información, interpretamos intenciones sin pruebas y respondemos con indignación a palabras que nunca fueron dichas. Este fenómeno no es nuevo, pero la velocidad con la que se propaga en la era digital lo hace aún más peligroso.
El antídoto es simple, aunque no fácil: preguntar, escuchar, verificar. Cuestionar nuestras propias narrativas antes de asumir que son ciertas. No porque debamos desconfiar de nuestra intuición, sino porque la realidad es, casi siempre, más compleja de lo que creemos.
La próxima vez que estés a punto de sacar conclusiones apresuradas sobre alguien o algo, detente. Pregunta. Aclara. Es posible que descubras que el mundo es mucho menos hostil de lo que suponías.



















