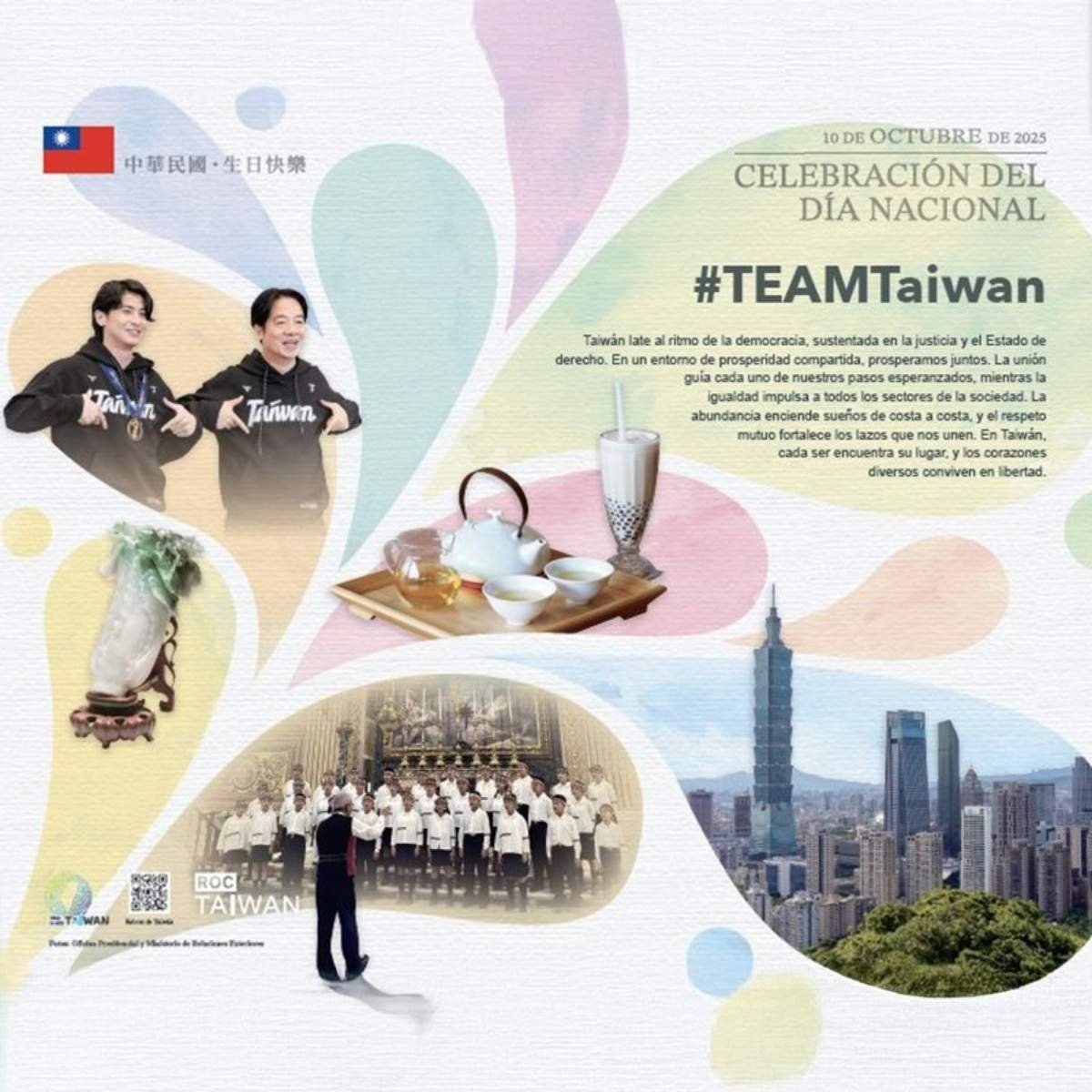Opinión
Diálogo, enfrentamiento y multipolaridad – Por: Allan Ortíz
La crisis de gobernabilidad en el país se profundiza a consecuencia de la dificultad de establecer liderazgos representativos con capacidad de diálogo.

La crisis de gobernabilidad guatemalteca no es un tema extraño a las portadas de prensa u opiniones de expertos. Esta crisis se ha diagnosticado y atribuido a diferentes razones relacionadas desde profundas diferencias históricas, grietas de mecanismos estatales establecidos y visiones ideológicas pertinentes de la época.
Sin embargo, los esfuerzos que se han realizado en torno a la construcción de mecánismos de diálogo entre los representantes de diferentes sectores, intereses, organizaciones y comunidades, han permitido de alguna manera u otra solventar los grandes retos alrededor de los conflictos pertinentes de cada gobierno. Un ejemplo claro y una de las grandes victorias de dichos mecánismos fue la “Firma de la paz”, la cual permitió concluir un conflicto armado interno que duró 36 años.
Es a partir de este hito en nuestra historia, que el compromiso con la consolidación democrática se reafirma desde el Estado, buscando prevenir enfrentamientos violentos, y dotando de soluciones y mecanismos pacíficos para la competencia de los diferentes intereses, poblaciones y sectores guatemaltecos. No cabe duda que este esfuerzo ha conseguido hasta hoy la transformación de manera significativa en la que se solían articular la oposición de intereses legítimos dentro de nuestro territorio, pues la discrepancias ideológicas, de visiones de desarrollo y demás temas en competencia, han conseguido participar y concursar en la apuesta de lo público.
Hoy este esfuerzo enfrenta un reto contemporáneo y compartido con otras naciones, el cual ya no consiste exclusivamente en la competencia por la razón o la aprobación popular – democrática, sino en el desafío del mero entendimiento entre las partes.
La pertinencia del lenguaje en términos de diálogos y acuerdos dependía de una especie de sentido común y resolución en cuanto al significado y posible intencionalidad de las palabras. En decir, hoy en el debate público ya no se enfrentan solamente argumentos y razones morales o prácticas representadas, sino además se debate el mero significado e intencionalidad de las palabras que se utilizan.
Así la discusión sobre el trasfondo y resignificación del lenguaje, no es exclusivamente parte crucial de lo público en las instancias oficiales del país, sino se traslada de manera latente y alarmante a espacios de participación-debate ciudadano, plataformas web de comunicación y expresiones-manifestaciones públicas de descontento, trayendo como consecuencia una suerte de cultura de medio a la expresión, cancelación (persecución y castigo) de opiniones contrarias e incluso, en los peores casos, la autocensura.
La realidad es que el disenso entre expresiones distintas sobre lo público desde espacios ciudadanos y mecánismos oficiales no solamente es legítimo, sino necesario para la supervivencia y éxito de la consolidación democrática del país, pero para que este diálogo sea éxitos, debemos renunciar a la falsa narrativa de la polarización “buenos vs malos”, y esforzarnos en la construcción de debates multipolares y propositivos que nos permitan construir una visión compartida de largo plazo.